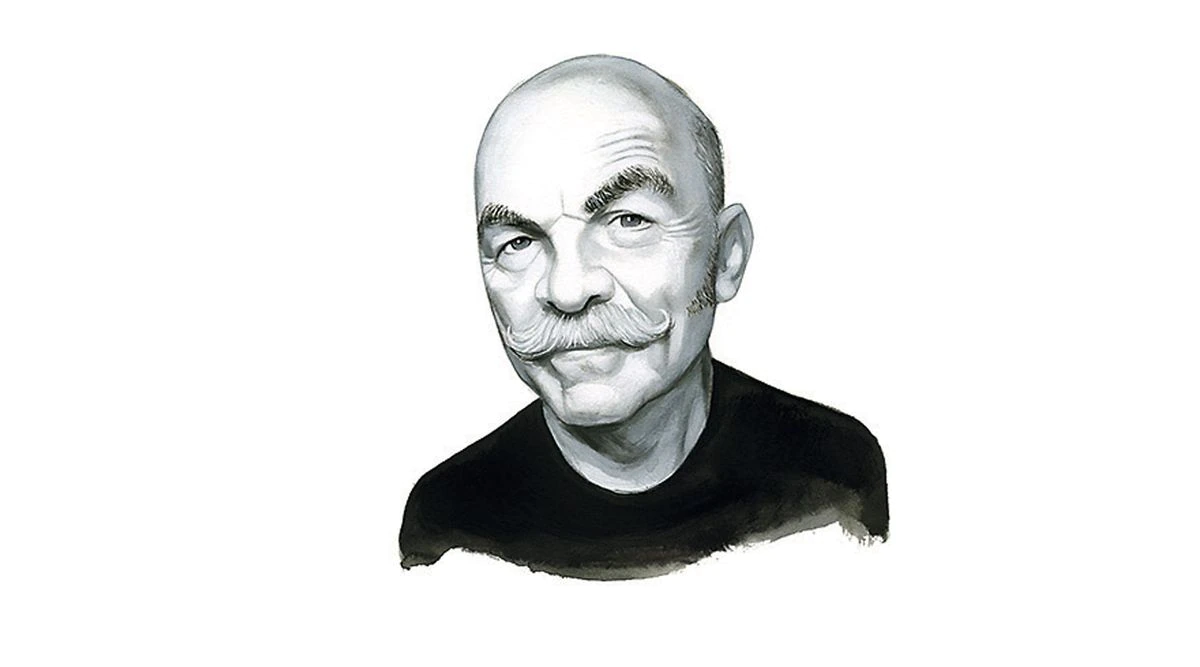Nada más raro que una lengua: que los sonidos de perro representen perro, que los de vaca, vaca, que los de trilobites, trilobites es un disparate gracias al cual vivimos y hacemos como que nos comunicamos. Las palabras son esas convenciones que aceptamos y en las que, habitualmente, no pensamos; los palabros son las que nos chocan.
Hay quienes creen que decir es poner en palabras familiares lo que se les ocurre; hay quienes creen que, al contrario, decir —oral o escritamente— es ponerlo en las palabras más extrañas. Hay quienes buscan la ilusión de una comunicación más o menos inmediata; quienes, el espejismo de deslumbrar, de creerse que hacen diferente lo que todos hacemos parecido. Hay quienes hablan con palabras, quienes con palabros: son dos ideas distintas del mundo y de las vidas.
La palabra palabro reprueba esos sonidos que no nos dicen nada de inmediato: que nos chocan, que se chocan contra la extrañeza de no tenerlos nunca en la punta de la lengua. La palabra palabro se levanta contra la jactancia y, sin embargo, es tan hispana. O, por lo menos, yo nunca la había oído en otro lugar del castellano; en España, sospecho, se empezó a decir mucho hace poco —o lo que un señor mayor define como poco: 20, 30 años.
Así que primero me extrañó, por supuesto; después empecé a usarla. Y más después aún supe que terminó de consagrarse en un suplemento de este diario, Tentaciones, que hace justo dos décadas le dedicó una sección para que los lectores propusieran palabras nuevas compuestas a partir de otras. Decían, por ejemplo, peseteuro, hipoterca, cutrefacto, internecio y un centenar más, con sus explicaciones redundantes. (Otras siguen apareciendo en estos días: sinfinamiento, zoompleaños, cuarempena). Pero esa idea de que un palabro era la unión de dos palabras se fue difuminando. Y quedó, más bien, la más común: que es una forma complicada de decir lo que se podría decir —más— simple.
Así que palabro se fue volviendo un mote desdeñoso o resentido: un arma arrojadiza. La palabra palabro ilumina un uso del lenguaje en el que a menudo no pensamos: la lengua como una forma de hacer alarde, de exhibir poder. Yo soy el que sabe las palabras que tú no sabes, dice el pretencioso, y le contestan no, lo que tú sabes son palabros. En esa economía las palabras son para mostrar, los palabros son para mostrarse, y la lucha de clases sigue viva en el vocabulario.
Así, quien quiere parecer lo que no es usa palabras que no son. Los que emiten palabros son la raza más detestada últimamente: los políticos y demás mercachifles, los vendedores de humos varios, los que se creen que hablar es solo un modo de embaucar al otro. Allí acecha esa versión periodística del palabro que llamamos “segundas palabras”: son la trampa en que caen los que en lugar de escribir hospital escriben nosocomio, los que no suben sino ascienden, no miran sino contemplan, no dicen sino declaran puntualizan señalan acotan expresan manifiestan —y no se chocan borrachos con árboles sino en estado de embriaguez contra individuos arbóreos y los detienen, diligentes, servidores del orden.
Aunque nada es final: es cierto que hay palabros, a veces, que se transforman en palabras. Eso es una lengua: un aparato que se mueve y mueve, que usa y rehúsa, una máquina de adoptar y adaptar. Covid era un palabro hace dos años; ahora es la palabra que nos rige.
Así que, pese a todo, palabra y palabro vienen juntas. Son, como todas, una pareja muy mal avenida —aunque se calle. Son gajes de ese oficio tan antiguo que llamamos hablar: decir, callar diciendo. A mí me gusta que toda la diferencia esté en el género. Que, mucho antes del triunfo feminista, una palabra fuera cosa tan propia y un palabro cosa tan ajena: que la rareza se consiga volviendo masculino lo que era femenino, y la verdad sea femenina y masculino el simulacro. Con perdón, por supuesto, del palabro —que, a veces, es inevitable.
Source link